En la siguiente revisión haremos un
repaso de la exploración de la cintura escapular y nos centramos en el signo
clínico que todos conocemos como escápula alada. Veremos que se trata de un
signo que exige una exploración dirigida y que en el caso de su hallazgo, junto
con un contexto clínico compatible, nos obligará
a realizar un estudio exhaustivo de extensión. Por lo tanto, una vez más, una buena anamnesis, una exploración
sistemática y un conocimiento anatómico detallado,
nos ayudarán en el diagnóstico topográfico, que a su vez facilitará un mejor
manejo de los síntomas.
La historia clínica nos ayudará a
discernir aquellos síndromes en los que se afectan las estructuras nerviosas de
los que sólo implican a articulaciones, músculos y ligamentos. De tal forma que
durante la anamnesis deberemos preguntar, como en todos los cuadros en los que
participa el dolor, sobre:
1) Localización e irradiación del dolor. Nos ayudará
la palpación de puntos dolorosos para descartar causas mecánicas (tendinitis del supraespinoso, contracturas
paravertebrales) así como masas en la fosa supraclavicular (descartar
plexopatía de origen compresivo tumoral).
2) Características del dolor (somático,
radicular o neuropático).
3) Tiempo de instauración (agudo, asociado a un
traumatismo o esfuerzo previo, o progresivo), y evolución.
4) Factores atenuantes (posturas, frío, calor)
y agravantes (postura, movimientos, maniobras de valsalva).
5) Síntomas
asociados como fiebre, cuadro constitucional, debilidad de miembros, hormigueos,
calambres.
6) Respuesta analgésica.
En cuanto a la exploración
neurológica nos fijaremos primero en la postura en reposo del paciente al
entrar en la consulta y durante la entrevista, buscando parálisis, posturas
distónicas o antiálgicas. Para mayor localización de la lesión, buscaremos
signos de lesión de primera y segunda motoneurona sirviéndonos del tono, masa y
fuerza muscular, tanto axial como segmentaria. Será importante describir la
limitación de los arcos de movimiento pasivo y activo. No olvidar los reflejos
de estiramiento muscular. Además, deberemos
descartar si existen signos de denervación como fasciculaciones y atrofia de
grupos musculares. La exploración de la
sensibilidad (superficial y profunda) nos ayudará a delimitar mejor la lesión. Si
vemos un defecto sensitivo en un territorio de inervación delimitado nos
orientará hacia una lesión de nervio periférico. En cambio, si vemos afectación
de varios territorios irá más a favor de lesión a nivel de plexo. Si finalmente
detectamos un nivel sensitivo o suspendido nos orientará hacia lesión medular.
Centrándonos en la Escapula Alada, signo que podemos
encontrar en la exploración rutinaria de un cuadro de cervicobraquialgia, podemos clasificarla (1) en:
a) Primaria, de origen neurológico, con EMG patológico.
b) Secundaria a patología de la articulación
gleno humeral o subacromial, con EMG normal c) Congénita (Deformidad de
Esprengel),
d) Voluntaria (al
contraer músculos del hombro y elevar el brazo; muy rara).
Nosotros nos
centraremos en el primer grupo.
Al hablar de escapula alada primaria o neurológica hay
que conocer los músculos e
inervaciones implicados en la
estabilidad de la cintura escapular y que más frecuentemente se ven alterados.
Éstos son: Serrato mayor o anterior
(inervado por el nervio torácico largo con salida a nivel de C5-6-7), Trapecio (inervado por el XI par
craneal, y los nervios cervicales C3-C4) y Romboides
(inervado por el nervio dorsal de la escápula) (Tabla1).
 |
| Tabla 1 (2,5,7) |
Ante una parálisis
del trapecio, el hombro aparece deprimido y se produce una traslación
lateral del polo inferior de la escapula debido a la acción del músculo serrato
anterior.
En cambio, ante una parálisis del serrato anterior el acromion permanece elevado debido
a la acción del trapecio superior y el polo
inferior de la escapula se aproxima a la línea media debido a la acción del
trapecio medio. Al flexionar el hombro se hace más evidente y se limita el arco
de movimiento de elevación del brazo a más de 120º asociándose a menudo hiperlordosis
lumbar. La abducción del hombro se encuentra menos comprometida debido a la aducción que realizan el trapecio y
romboides indemnes (2,5).
El nervio torácico largo es un nervio motor puro. Nace
de las raíces C5-6-7 cervicales y forma parte de la porción superior del plexo
braquial. Su trayecto es largo, lo cual hace que sea más susceptible a
lesionarse (2, 3, 4).
En cuanto a la etiología podemos clasificarla en: traumática y atraumática (inflamatoria e idiopática). Las causas más
frecuentes se encuentran entre las traumáticas.
Dentro del primer grupo entrarían:
neuropraxia secundaria a trauma cerrado, compresión, tracción, herida
penetrante, parto, electrocución, manipulación quiropráctica, uso de ortesis
para la escoliosis y causas iatrógenas, como
en la anestesia, cirugía de mama o pulmón. Dentro del segundo grupo etiológico
se encontrarían las causas inflamatorias, postradioterapia, radiculares (a
nivel de C7 sobretodo), medulares e infecciosas, como en el caso de la neuralgia
amiotrófica, también llamada, neuritis del plexo braquial o Síndrome de Parsonage Turner,
en el que, aunque la etiología no está muy clara, se cree que puede tener un origen
inflamatorio y/o autoinmnune. También la veremos formando parte del conjunto de
signos neurológicos presentes en las llamadas distrofias musculares que afecten
a cintura escapular (Distrofia Fascioescápulohumeral, p.ej), aunque su
afectación suele ser bilateral.
Pasará a llamarse idiopática cuando no encontremos una causa específica. (3,5,6,7).
Raramente sospecharemos origen compresivo tumoral,
debido a que los tumores que afectan al plexo braquial lesionan más comúnmente las
raíces más inferiores como la C8-T1 (5). Aunque pueden darse casos de
infiltración tumoral con afectación concreta de una raíz nerviosa.
Clínicamente el paciente suele consultar por dificultad
para elevar el brazo. Habrá que preguntar sobre limitación en acciones como
peinarse, coger objetos de los estantes, conducir durante períodos largos de
tiempo, etc. (6,7). Además, suele asociar dolor a nivel cervicobraquial
o dorsal, aunque no siempre está presente, ya que el nervio torácico largo (el
más frecuentemente implicado) es puramente motor y el dolor típicamente aparece
en estadíos más avanzados secundario a una sobrecarga compensatoria de los
músculos indemnes (4,7).
La exploración se basará en observar, colocándonos
detrás del paciente, la cintura escapular en reposo y luego durante los
movimientos activos de flexión y abducción del hombro. Nos podrá ayudar el
pedir al paciente que presione sus manos contra la pared. Se visualizará la
escápula alada a nivel del hombro del músculo parético.
El diagnóstico se centrará en la clínica y la
exploración física. El estudio topográfico de la lesión se basará en solicitar radiografía
simple de columna cervical, cintura escapular y tórax (preferiblemente en
posición lordótica para mejor visualización de ápex pulmonar). La TAC nos ayudará
a visualizar mejor los osteocondromas y la RMN, a descartar lesión compresiva
medular y afectación de partes blandas como plexo cervical y braquial (7). Nos
apoyaremos en el estudio electromiográfico, para confirmar la afectación del
nervio periférico (3).
El diagnóstico diferencial se
establece con la lesión radicular C6 o C7, por afectación sobreañadida de otros
músculos como el bíceps, con limitación de la flexión del codo, o del tríceps,
con afectación de la extensión del codo. En las miopatías la afectación suele
ser bilateral, con compromiso del resto de los músculos de la cintura escapular.
El pronóstico es bueno,
independientemente del grado de alteración presente en el estudio
electromiográfico, con recuperación
completa espontánea en la mayoría de los casos entre los 6 y 12 meses desde el
inicio de los síntomas (3, 4).
En una segunda entrada sobre escápula alada de este blog presentamos una discusión más detallada de aspectos terapéuticos, a la luz de la literatura más reciente.
A modo de resumen, ante un cuadro de cervicobraquialgia y
limitación en la elevación del miembro superior afecto, con hallazgo de
escapula alada en la exploración, podríamos utilizar para un mejor manejo, el
siguiente algoritmo (tabla 2) (7):
BIBLIOGRAFÍA:
1: Kuhn JE,Plancher KD,Hawkins RJ. Scapular Winging. J Am Acad Orthop Surg.1995;3(6):319-325.Última visita 1/12/2013.
7: Meininger AK, Figuerres BF, Goldberg BA. Scapular Winging: An Update. Review Article.
J Am Orthop Surg. 2011; 19 (8): 453-462.Última visita 1/12/2013.
¿Quieres saber qué es el Blogfolio del residente?: Enlace a la página para residentes de este blog, donde te lo contamos.



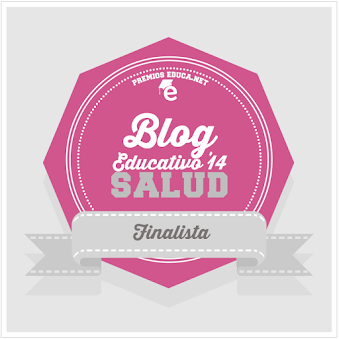













Para todo aquel que padezca síndrome de parsonage Turner, trasladarle tranquilidad y paciencia. En mi caso, los médicos me dijeron que nunca volvería mi trapecio después de una EMG que los daños eran demasiado severos y 12 meses después volvió al 100%, es decir, la mejoría tardó pero llegó a partir de los 6-8 meses. Así que paciencia y trabajo. No perdáis nunca la esperanza.
ResponderEliminar